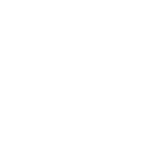Las babuchas de Abu Kasem (Primera Parte)
Las babuchas de Abu Kasem (Primera Parte)
Autor: Heinrich Zimmer
¿Quién conoce la historia de Abú Kasem y de sus babuchas? Las babuchas eran tan famosas - en realidad, proverbiales - en el Bagdad de su época como el gran avaro y codicioso mismo. Todo el mundo las miraba como el signo visible de su insoportable avidez. Porque Abú Kasem era rico y trataba de ocultarlo. Y aun el más desharrapado mendigo de la ciudad se habría avergonzado de que lo encontraran muerto con unas babuchas como las que aquél usaba: hasta tal punto estaban recubiertas como un techo por tejas superpuestas de remiendos y añadidos. Espina encarnada y vieja historia para los remendones de Bagdad, se convirtieron finalmente en un refrán en boca del populacho. Cualquiera que quisiera emplear un término para designar algo ridículo, recurría a ellas. Ataviado con esos miserables objetos - que eran inseparables de su personalidad pública - el celebrado mercader iba chancleteando por el bazar. Un día cerró un negocio singularmente afortunado: una gruesa partida de frasquitos de cristal que se ingenió para comprar por una bagatela. Luego, unos días después, remató el negocio, comprando una gran provisión de óleo de pétalos de rosas a un mercader de perfumes que había quebrado. La combinación constituyó un golpe comercial realmente bueno, y fue muy discutida en el bazar. Cualquier otro hubiera celebrado la ocasión de la manera usual, con un banquetito para algunas pocas relaciones comerciales. Pero Abú Kasem se sintió movido a hacer algo por sí mismo. Decidió hacer una visita a los baños públicos, donde no se lo veía hacía bastante tiempo.
En la antecámara, donde se dejan los vestidos y los calzados, se encontró con un conocido, que lo llevó aparte y le dio un sermón sobre el estado de sus babuchas. Se las acababa de sacar y todos podían ver lo imposibles que estaban. Su amigo le habló con gran preocupación de que se estaba haciendo el hazmerreír de la ciudad; un mercader tan avisado debería poder permitirse un par de babuchas decentes. Abú Kasem estudió las monstruosidades a las que había tomado tanto cariño. Luego dijo: "Hace años que vengo estudiando el asunto, pero en realidad no están tan gastadas como para que no las pueda usar". Dicho lo cual, ambos, desnudos como estaban, entraron a bañarse.Mientras el avaro disfrutaba su poco frecuente satisfacción, el cadí de Bagdad llegó también para tomar un baño. Abú Kasem terminó antes que el excelso personaje, y volvió al vestuario por su ropa. ¿Pero dónde estaban sus babuchas? Habían desaparecido y en su lugar, o casi en su lugar, había un par diferente, hermosas, lucientes, aparentemente recién estrenadas. ¿Sería una sorpresa del amigo, que no había podido soportar más el ver a su conocido, más rico que él, andando por ahí en guiñapos acabados y que quiso congraciarse con un hombre próspero mediante una atención delicada? Cualquiera fuese la explicación, Abú Kasem se las calzó. Le evitarían la molestia de ir de compras y regatear un nuevo par. Con estas reflexiones, y la conciencia limpia, se marchó de la casa de baños.
Cuando regresó el juez, hubo una escena. Sus esclavos otearon de arriba abajo, pero no pudieron encontrar sus babuchas. En su lugar había un par de repugnantes objetos hechos trizas, que todos reconocieron en seguida como el famoso calzado de Abú Kasem. El juez resoplaba fuego y azufre, mandó a buscar al culpable y lo puso entre rejas; el alguacil encontró la propiedad perdida en los pies del avaro. Y le costó mucho al viejo zorro arrancarse de las garras de la ley, porque el tribunal sabía tanto como cualquiera lo rico que era. Pero finalmente tuvo otra vez consigo sus viejas y queridas babuchas.
Triste y dolido, Abú Kasem volvió a su casa, y en un arrebato de ira tiró sus tesoros por la ventana. Cayeron con un chapoteo en el Tigris, que se arrastraba cenagoso junto a su casa. Pocos días después, un grupo de pescadores del río creyó haber atrapado un pez particularmente pesado, pero cuando recogieron la red, ¿qué podían encontrar adentro sino las celebradas babuchas del avaro? Las tachuelas (una de las ideas de Abú Kasem para economizar) habían hecho varios desgarrones, y los hombres estaban, por supuesto, furibundos. Arrojaron aquellos objetos empapados y cenagosos por una ventana abierta. La ventana resultó ser la de Abú Kasem. Surcando el aire, sus restituidas posesiones aterrizaron con estruendo sobre la mesa donde había dispuesto en fila aquellas preciosas redomas, compradas tan baratas, aún más valiosas ahora porque las había llenado con el costoso óleo de rosas, listas para la venta. La relumbrante, perfumada magnificencia se desparramó sobre el piso, y allí quedó, convertida en una masa de trizas de cristal mezcladas con barro.
El narrador de quien recibimos el cuento no pudo decidirse a describir la magnitud de la desesperación del avaro. "¡Malditas babuchas!", vociferó Abú Kasem (y eso es todo lo que nos cuentan), "¡Ya no me causarán más daños!" Y diciendo y haciendo, tomó una pala y entró veloz y calladamente en su jardín, y cavó allí un hoyo para enterrar los trastos. Pero ocurrió que el vecino de Abú Kasem estaba atisbando, profundamente interesado, como es natural, en todo lo que sucedía en la casa del rico de al lado; y, como sucede tantas veces con los vecinos, no tenía especiales razones para quererlo bien. "El viejo roñoso tiene suficientes criados", dijo para sí, "y sin embargo sale al jardín y cava un hoyo en persona. Debe de tener un tesoro enterrado. ¡No puede ser otra cosa! ¡Es evidente!" Y corrió desalado al palacio del gobernador y denunció a Abú Kasem, porque todo lo que un buscador de tesoros encuentre pertenece por ley al califa, ya que la tierra y todo lo que está oculto en ella es propiedad del soberano de los creyentes. Abú Kasem, en consecuencia, fue citado ante el gobernador, y su deposición de que había excavado la tierra con el único propósito de enterrar un viejo par de babuchas, hizo reír a todos a carcajadas. ¿Hubo jamás un culpable que se delatara a sí mismo con más claridad? Cuanto más insistía el avaro, más increíble resultaba su historia y tanto más culpable parecía él. Al dictar la sentencia, el gobernador tomó en cuenta el tesoro enterrado, y, atónito, Abú Kasem escuchó el monto de la multa.
Estaba desesperado. Maldijo de arriba abajo las abomínales babuchas. ¿Pero cómo liberarse de ellas? La única manera era llevarlas a algún lugar fuera de la ciudad. Hizo, pues, un peregrinaje al campo y las arrojó en un lago, muy distante. Cuando las vio hundirse en sus profundidades espejadas, respiró hondo. ¡Por fin se habían ido! Pero, sin duda, el diablo metió la cola, porque la laguna resultó ser un depósito que almacenaba el agua para el consumo de la ciudad, y las babuchas fueron arrastradas por el remolino que se formaba en la boca del arcaduz y lo taponaron. Los guardas vinieron a reparar el desperfecto, encontraron las babuchas y, habiéndolas reconocido - ¿quién podía dejar de reconocerlas? -, denunciaron a Abú Kasem ante el gobernador por ensuciar el depósito de agua de la ciudad, y otra vez lo mandó a la cárcel. La multa impuesta fue mucho mayor que la última. ¿Qué le quedaba por hacer? La pagó. Y recuperó otra vez sus queridas viejas babuchas; porque el recaudador de impuestos no quiere tener nada que no le pertenezca.
Ya habían hecho bastante daño. Había llegado la hora de pagarles con la misma moneda, para que no le jugaran otra mala pasada. Decidió quemarlas. Pero todavía estaban húmedas, y así las puso a secar en el balcón. Un perro que estaba en el balcón de al lado vio aquellos objetos de aspecto extraño, sintió curiosidad, cruzó de un salto y arrebató una babucha. Pero mientras jugaba con ella, la dejó caer a la calle. La cuitada giró por el aire y aterrizó sobre la cabeza de una mujer que a la sazón pasaba. La brusca conmoción y la fuerza del golpe le provocaron un malparto. El marido voló al juez y reclamó al viejo avaro daños y perjuicios. Abú Kasem casi perdió la cabeza, pero se vio forzado a pagar.
Antes de regresar tambaleándose a su casa, arruinado, alzó solemnemente las desventuradas babuchas y protestó con una seriedad que casi hizo desternillarse de risa al juez: "¡Usía, estas babuchas son la causa fatal de todas mis desventuras! Estos execrables objetos me han reducido a la mendicidad. Dignaos ordenar que nunca más se me tenga por responsable de los males que con toda seguridad seguirán acumulando sobre mi cabeza". Y el narrador oriental termina con la siguiente moraleja: El cadí no pudo rechazar el alegato, y Abú Kasem aprendió, con un costo enorme, el perjuicio que puede redundar de no cambiar las babuchas con la debida frecuencia. 1
Ahora bien, ¿es éste el pensamiento único que puede espigarse en este celebrado cuento?
Es, por cierto, un consejo trivial: no convertirse en esclavo de la avaricia. ¿No había algo que decir sobre los misteriosos caprichos del hado, que siempre devolvieron las sandalias a su legítimo dueño? Parecería haber alguna intención en la repetición maliciosa del mismo suceso y en el crescendo con que los diabólicos artículos afectan toda la existencia del embrujado poseedor. ¿Y no hay algo también en el notable entrelazamiento de todas las cosas y personas que en este asunto juegan en manos del azar - vecinos, perro, funcionarios y leyes de toda especie, baños públicos y sistemas de agua corriente -, que permiten a aquél llevar a cabo su obra y apretar con más fuerza el dogal del destino? El moralista tomó en cuenta exclusivamente al avaro que recibió su justo merecido y al vicio, que se transformó en el destino de quien lo practicaba. Trató el relato como un ejemplo de la manera como alguien puede castigarse a sí mismo mediante su propensión favorita. Mas, para llegar a esta conclusión, el cuento no necesitaba de ningún modo emplear tanto ingenio, tanta profundidad; la moralidad no tiene nada de misterioso. La relación de Abú Kasem con sus babuchas y sus experiencias con ellas son de hecho demasiado misteriosas; tan oscuras, ominosas y grávidas de sentido como el anillo de Polícrates. 2
Una cadena de accidentes malévolos, pero que tomados conjuntamente se combinan para formar una extraña configuración; exactamente lo que conviene para armar el argumento de un relato, y el resultado es un cuento no fácil de olvidar. Este engorro de las babuchas indestructibles, que cuestan a su propietario muchas veces su valor, que en sí mismas no valen nada, pero que lo desangran de su fortuna, este tema, con sus variaciones, cobra la dimensión de un gran jeroglífico, o símbolo, del que son posibles muchas y diversas interpretaciones.
(Fin de la primera parte)
Notas.
1. Tomado del Thamarat ul-Awrak (Frutos de las hojas) de Ibn Hijjat al-Hamawi. Otra versión inglesa puede encontrarse en H. I. Katibah, Other Arabian Nights, Nueva York, Charles Scribner's Sons, 1928, "The Shoes of Abú Kasem", Richard F. Burton presenta una variante muy compendiada y muy diferente de este relato en sus Supplemental Nights to the Book of the Thousand Nights and a Night, vol. iv, Benarés [Vanarasi], 1887, págs. 209-217. "How Drummer Abú Kasem became a Kazi", y "The Story of the Kazi and his Slipper". En ella se dice que, tras liberarse de sus babuchas, Abú Kasem viajó a tierras lejanas y llegó a ser también él un cadí.
2. Polícrates, "tirano" de Samos, alojaba como huésped al rey de Egipto. Uno tras otro se sucedían hechos que demostraban su extraordinaria buena fortuna. El rey de Egipto se alarmó, y rogó a Polícrates que sacrificara voluntariamente algo valioso, para alejar la envidia de los dioses. Polícrates arrojó su anillo al mar. Al día siguiente, el cocinero lo encontró en el vientre de un pez que preparaba para el banquete real. El rey de Egipto, aterrado, zarpó para su patria.
Fuente: Heinrich Zimmer, “ El Rey y su Cadáver, Cuentos psicológicos sobre la conquista del mal”, Ediciones Miramar
Fundación Cultural Oriente